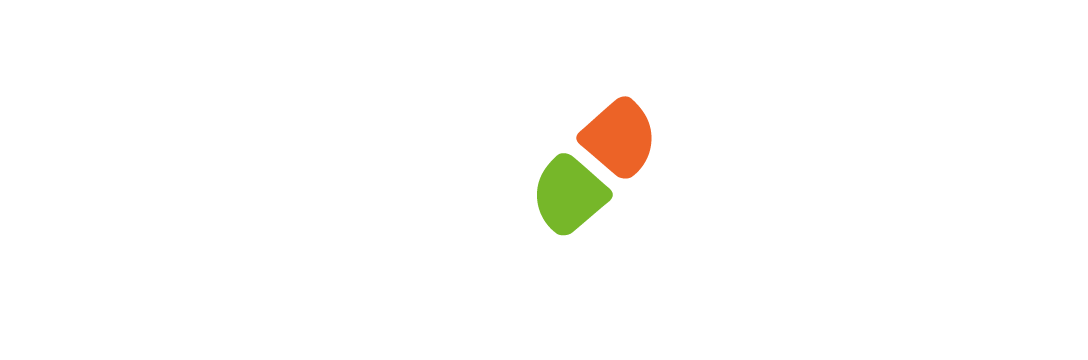El programa muestra en primicia la publicación de una tesis histórica que transforma la visión de la mujer aborigen
La historiadora Laura González Carracedo desvelará las claves de su investigación, que desmonta los estereotipos coloniales en Canarias de la «princesa enamorada» o la «hechicera demonizada»
La historia de Canarias se somete a una nueva lectura descolonizadora en el próximo capítulo de ‘Episodios Insulares‘, que se emitirá en la Radio Canaria este miércoles 5 de noviembre a las 18:30 horas, y como siempre, bajo la dirección de Paola Llinares.
El programa acoge en primicia la investigación de la historiadora Laura González Carracedo, quien adelanta las conclusiones de su tesis doctoral: «Bajo la mirada del colonizador». Durante siglos, la imagen de la mujer indígena canaria ha estado filtrada y distorsionada por las crónicas y relatos de la conquista, construyendo un espejo deformado donde las mujeres aborígenes aparecían como figuras secundarias o simbólicas: vírgenes puras, hechiceras demonizadas o princesas enamoradas del conquistador.
La investigación de González Carracedo rastrea en las fuentes de los siglos XV y XVI una doble operación simbólica en el relato colonial: por un lado, la sexualización del cuerpo femenino indígena, convertido en territorio a conquistar; por otro, su posterior moralización bajo el prisma cristiano, que exigía recato, vestimenta y conversión, donde las mujeres desnudas se consideraban salvajes y las vestidas, civilizadas.

En ese tránsito, el cuerpo de la mujer se volvió una metáfora de la tierra: fértil, exótica y disponible para la dominación. La autora subraya cómo el ideal femenino se «blanqueó» con el tiempo. Figuras como las «princesas indígenas» (Dácil, Arminda o Iballa) fueron representadas con rasgos europeos para simbolizar la alianza colonial y el triunfo de la fe.
No obstante, la historiadora advierte de que estas figuras no son retratos reales, sino arquetipos narrativos que sirvieron para legitimar el dominio masculino y europeo, borrando las experiencias de las mujeres reales.

Frente al silencio de las crónicas, la historiadora reconstruye las experiencias cotidianas de las mujeres indígenas cristianizadas a través de sus testamentos y documentos notariales. Estos documentos se convierten en la «voz propia» que desmiente los estereotipos, mostrando a mujeres que deciden, heredan y administran bienes, que manifiestan creencias y afectos, y que gestionan su vida dentro del nuevo orden. Estas fuentes revelan una agencia femenina que desmiente los estereotipos: las mujeres guanches, canarias y gomeras del siglo XVI adaptaron sus costumbres a un mundo cambiante, utilizando las normas castellanas (la escritura, el derecho, la confesión de fe) no solo como imposición, sino como herramientas de protección y afirmación.
González Carracedo interpreta este proceso como una hibridación cultural activa. La religiosidad que expresan no es simple obediencia: junto a la devoción cristiana aparece una memoria ancestral, una espiritualidad híbrida que mantiene vínculos con su pasado. De esta manera, las mujeres no fueron víctimas pasivas sino constructoras de nuevas identidades, transformando las reglas impuestas en espacios de autonomía. La tesis de González Carracedo propone una nueva lectura descolonizadora de la historia de Canarias, donde las mujeres indígenas dejan de ser figuras del pasado para convertirse en sujetos históricos plenos. Detrás del mito de la «princesa guanche» hubo mujeres reales que pensaron, decidieron y sobrevivieron bajo su propio nombre.